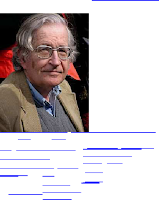Continúa la respuesta favorable
a la idea de dedicar unos meses de este cuaderno a recordar a los
maestros, para recomponer un momento brillante de las humanidades en España y prosigo este trabajo de recuperación de los escritos que les dediqué. En esta
ocasión recupero el texto en memoria de Emilio Alarcos, cuya temprana e
inesperada muerte me llevó a la convicción de que en cuanto fuera posible me
convendría continuar mi carrera fuera de España. Hasta ese punto percibí,
acertadamente, como se demostró después, lo que esa pérdida me iba a suponer.
El diario El País
publicó el 28 de enero de 1998 una versión muy abreviada del texto que sigue,
que se publicó completo en marzo de 1998 en Razón y Fe, 237. Esta
versión larga se reprodujo, por petición especial de ese colectivo, en
el Boletín
de la Asociación de Profesores de Español, 30, enero-marzo 1998, sección
"Cálamo", págs. [3-5]. Dejo el texto original, con la corrección de alguna errata mínima y la supresión de los epígrafes. Dada su longitud, reduciré también el material fotográfico que suele acompañar las páginas de esta bitácora.

Una mañana suena el teléfono. Son todavía esas horas
en las que se oye el movimiento por los pasillos, la puerta de la calle se abre
y se cierra cuando cada uno sale hacia el instituto, el colegio, el trabajo en
el hospital. Es la hora del correo electrónico y las bases de datos, no es la
hora de que suene el teléfono y un amigo, Jorge Urrutia, casi en el avión hacia
París, nos comunique, pesaroso y lleno de preocupaciones por nuestra reacción,
que, inesperadamente (casi siempre es inesperadamente), ha fallecido Emilio
Alarcos. Un
flash de la radio, confirmado en las noticias de las 9, de
las 10, en el gabinete de prensa del Ministerio. Un ataque al corazón, un vacío,
unas llamadas a los más cercanos, despertar a don Rafael Lapesa con esta
noticia, porque esta mañana del 26 de enero, un lunes, ha sonado el teléfono y
todos hemos sabido que hemos perdido, aunque todavía no podamos calcular cuánto.
Hacemos memoria y no hay memoria: Alarcos está ahí
desde siempre, casi casi desde la escuela, desde luego desde el Bachillerato
Superior, ni siquiera recordamos cuando dejó de ser un nombre y se encarnó en
nuestra vida de amigos, con su generosidad afectuosa. “¿Así que usted es el
autor del ‘Alarcos’?” le preguntó un día una muchacha sevillana, o cacereña,
una muchacha. El "Alarcos", tantos "alarcos", tanto para
todos y tanto para España y el mundo hispanohablante, abiertos por él a nuevas
dimensiones de la Gramática, recolocados por su esfuerzo en el mundo moderno de
nuestra disciplina científica.
Nevaba en Madrid cuando sonó el teléfono y, en una
parte de nosotros, sigue nevando, un lienzo blanco más, junto a otros lienzos
del recuerdo: Américo Castro, Dámaso Alonso, Emilio Alarcos, una línea
ininterrumpida de filólogos que gozaron también de la capacidad de crear, que
colaboraron en la prensa y defendieron en los medios públicos de cada época sus
ideas y creencias, que enseñaron lengua con la cátedra y con la pluma, como
debe ser.
Todo escritor
necesariamente tiene que interesarse por el instrumento que maneja, conocer sus
posibilidades, saber las piezas que lo componen, las relaciones establecidas
entre ellas, e incluso cómo introducir en él modificaciones, como cualquier
artesano que trabaja con un útil o herramienta. Sin embargo, la lengua no es un
martillo ni un berbiquí (aunque con ella se pueda en ocasiones machacar y
perforar, y el mismo Clarín lo hizo a veces en su labor de crítico). La lengua
se singulariza por ser no sólo un instrumento de comunicación y de expresión,
sino también un resultado de esas operaciones. Con el martillo se clavará un
clavo o se cincelará un objeto de cobre, pero instrumento y resultado son
objetos diferentes. La lengua es un instrumento, y el resultado de emplearlo,
al hablar o al escribir, es también lengua, un producto que desde otros puntos
de vista podemos considerar como una frase, un poema, un diálogo, una novela.
(De “Clarín y la lengua”, conferencia pronunciada en la cátedra Jovellanos, 31
de octubre de 1977.)
Nacido en Salamanca el 22 de abril de 1922,
castellano y catalán, orgullosa combinación, catedrático de Instituto (Avilés,
Cabra, Logroño), lector en Berna y Basilea, desde 1951 catedrático de Gramática
Histórica de la Lengua Española de la Universidad de Oviedo. Hijo de catedrático
de Instituto. Biografía y rima de coincidencias, vida de afectos. Gramático y
crítico literario, preocupado por las nuevas corrientes de la lingüística, pero
sin olvidar el Libro de Alexandre o Fray Luis o Blas de Otero, o Ángel
González, necesidad del estudio de la historia lingüística, pero versión al
español moderno de textos medievales. Escuela de Menéndez Pidal: no hay Filología
sin estudio lingüístico y éste queda incompleto sin la visión estética, sin lo
literario. Punto personal, no hay ciencia sin referencia a la vida, a cada
hombre.
Ese “ángel fieramente humano” que era Alarcos empezó,
el 25 de noviembre de 1973, recordando, en su ingreso en la Real Academia Española,
el aniversario de otro compañero, Ángel Guillén, un miembro del Seminario de
Lexicografía que había participado con desigual fortuna en la lucha por la
vida, cuya anatomía barojiana disecó Alarcos en páginas (¿cuándo no?)
magistrales. De paso, revivió parte de la suya en “el todavía airoso Instituto
Zorrilla de Valladolid: primavera avanzada, ‘gatillos’ dulzarrones en las
acacias, polvaredas de calles casi rústicas, delicioso frescor de la
manga-riega. En un aula escalonada, desde la elevada tarima, preside el examen
de ingreso un hombre enjuto, de tez olivácea, ojos buídos y profundos, leve
sonrisa bondadosa: don Narciso.” De Narciso Alonso Cortés, uno de sus
antecesores en el sillón académico, recuerda “el discreto y picaresco sotorreír
del maestro cuando nos leía la definición de ‘perro’ en el Diccionario académico”.
Recuerda también que “muchos le llamábamos don Narcisín” y añade, en pincelada
extraordinaria, que la mayor justificación del respeto que inspiraba “se
justificaba ... porque era de los escasísimos catedráticos que recalaban en el
Instituto en automóvil particular, como se decía, y que nos parecía soberbio.”
No otra tarima, pero sí una larga mesa, que nos
separaba y nos reunió definitivamente en la tarea común, me sitúa en 1975,
oposiciones a la Universidad de Zaragoza. Intenso frío en el Instituto de Santa Teresa, al lado del Café de Chinitas. El maestro, que preside, se protege con
un periódico enrollado en las piernas y con mordaces comentarios sobre las
dotaciones de calefacción para la Enseñanza Media, en los descansos entre los
ejercicios. Un largo camino que me permitirá llevarlo pocos años después a
Valladolid, que me acercará a Oviedo, que me hará amigo fraterno, Josefina
mediante, más cercana en la edad y en el genio, siempre con respeto, siempre
con humor. No hay Alarcos sin Josefina Martínez, la mujer que lo recuperó para
la lengua española en momentos difíciles, que lo impulsó y lo sostuvo, que le
dio la ilusión de Miguel y convirtió así ‒‒no encuentro otro modo mejor de
decirlo‒‒ su otoño en primavera.
Gramática Estructural, según la
escuela de Copenhague, Gramática Funcional, con la Fonología
Histórica de la Lengua Española en espléndido capítulo. Hoy parece todo un
camino de rosas; pero no fue así. La formalización de la gramática de Luis
Hjelmslev, la Glosemática, parecía muy ajena a quienes estaban más preocupados
por vender libros que por desarrollar una disciplina de conocimiento. Todavía
en los años universitarios, fines de los 60, ya publicadas obras de expresión
formal mucho más compleja, como la chomskyana Aspectos de la Teoría de la
Sintaxis, en la universidad madrileña, como en otras, era preciso discutir
a Alarcos, vivir la incomprensión, como luego la viviríamos en el desarrollo de
otras corrientes. Estábamos todavía lejos de lograr la plena integración de la
lingüística española en las corrientes mundiales, esa estupenda síntesis que
puede simbolizarse en la reunión Alarcos-Chomsky en Oviedo, el 1 de diciembre
de 1992: el discurso de Chomsky encuadernado con un cordel azul y sello de
lacre, Año 501: Vino viejo en botellas nuevas. Palabras de aplauso y de
bienvenida del maestro español; pero “me quedo pensando en las palabras
antiguas de Kohelet: 'Lo que fue, eso mismo es lo que será, y lo que se hizo,
eso mismo es lo que se hará; no hay nada nuevo bajo el sol'”.Premios, también jurado de los más importantes,
doctorados honoris causa, distinciones, afecto público y respeto oficial,
alguna espina, no menos por dorada: su Gramática de la Lengua Española,
que no aparece como gramática académica, sino como colección en monovolumen, la
defensa de las hablas asturianas en su variedad, en su libertad, frente a la
intención artificiosa, unificación de burócratas del alma popular, las heridas
de la Universidad, esos desvíos que son, injustamente, más difíciles de
sobrellevar.
Emilio Alarcos ha sido capaz de realizar lo que sólo
los grandes maestros han conseguido en la España de hoy, conjugar la creación
de una escuela, un núcleo de discípulos directos e indirectos bien distribuídos
por el mundo hispánico, con una notoria producción científica, vinculada a
otros profesionales europeos de esa tendencia, la gramática funcional. Ha
vivido para otros y ha resultado lícitamente beneficiado, sin ser ése su propósito.
No ha rehusado ocupaciones como la presidencia de la Asociación de Historia de
la Lengua Española, que le han procurado muchos quebraderos de cabeza, pero sólo
la gratitud de todos nosotros para él. Sabemos bien que la presencia de Sus
Majestades los Reyes en la inauguración de los congresos de la Asociación, con
afectuosa atención, se debe tanto al interés de los monarcas por la lengua española
como al respeto y el cariño que sentían por don Emilio y que se mantendrá en su
memoria.
Quizá porque ese legado ha sido simple, se ha
mantenido. Se apoya, como base, en los criterios positivistas que heredamos de
los neogramáticos: el rigor del dato, la comprobación de los textos, la
necesidad de contar con todas las variantes, sin preferencias geográficas o
dialectales. Una vez alcanzado ese nivel de certidumbre, el paso siguiente es
el de integrarlo en un proceso histórico, verlo a la luz de la diacronía,
interrelacionado con el devenir histórico. Para ‒‒en mi caso y el de mis compañeros
de Universidad ‒‒ discípulos de “don Rafael”, como él decía, a veces un tantico
celoso, con un retintín especial, eso era tender un puente por el que “los
lapesianos” transitamos con comodidad.
De ahí a la necesidad de tener en cuenta también,
junto a los datos y los aspectos históricos, los literarios, no hay más que un
paso. Lo inició muy pronto, en sus Investigaciones sobre el Libro de
Alexandre (1946), donde ya percibió, sin las facilidades que hay nos da la
Informática, que se trataba de una obra castellana, aunque conservada en
manuscritos dialectales de distintas zonas, León y Aragón, muy posteriores al
original. La filología, en el análisis del episodio de la guerra de Troya, se
aproximaba a la estética, aunque el rigor de un ejercicio académico todavía
mantenía embridada la imaginación. Cuando muchos años después, en condiciones
metodológicas mucho más favorables, me atreví con ese texto extenso y complejo,
no sintió invadido su terreno, como tantas veces sucede, sino que me animó con
una generosísima reseña en Insula y con muy cordiales observaciones en
deliciosas charlas; siempre era estupendo hablar con Alarcos. Con todo, el
freno se le escapa algunas veces, por ejemplo, cuando comenta el desprecio de
Henríquez Ureña por la capacidad versificadora del autor (las cursivas son
suyas):
Precisamente porque
‒‒y no a pesar de que, como escribe H. Ureña‒‒ el autor del
Alexandre proclama el principio silábico (estr. 2) ‘a sílabas contadas que es
grant maestría’, debemos pensar que el original del poema presentaba
correctamente medidos sus versos. Además, creer en la irregularidad de sus
versos como consecuencia de incapacidad técnica, es tener muy pobre idea de la
mentalidad del escritor del siglo XIII: ¿sería tan inconsciente que defendiera
la teoría silábica y luego no la llevara a la práctica? ¿Es tan difícil y
requiere tan ímprobo esfuerzo medir dos hemistiquios de siete sílabas?
Ya no hubo bridas imaginativas en su estudio sobre La
poesía de Blas de Otero, ni en sus trabajos sobre Ángel González, poeta
preferido y amigo entrañable, ni al entrar en la Real Academia nada menos que
analizando un clásico barojiano: La lucha por la vida. Ese acercamiento
a los poetas y los creadores no es ajeno a su propio interés por la escritura.
Hemos intercambiado en alguna ocasión los productos de nuestra musa, que él,
menos incauto que quien aquí lo recuerda, se cuidaba mucho de enviar a la
imprenta. Es cierto que preferíamos el intercambio de poemas cómicos y satíricos,
en los que tenía una gracia especial, una mordacidad no exenta de ternura. Fue
un hombre radicalmente tierno, al que siempre se podía acceder, bajo el disfraz
de sabio, que se quitaba con el mayor gusto con cualquier buen pretexto
(testigos, los comensales de las cenas finales de tantos congresos). Un
ejemplo, de la serie homo hispanicus, abundará mejor en lo dicho. El 5
de diciembre de 1980, su fecha; valga el dato para alguna diferencia, leve, que
pueda haber con la situación de hoy:
Homo
hispanicus dominicalis
Hechas las
paces con el sumo ser
y aplacado
el afán de laborar
diario, os
aprestáis a descansar
y en el
rudo güiquén reverdecer.
Ponéis el
cochecillo de buen ver,
lo henchís
de vituallas y hacia el mar
con ansia
os dirigís entre jurar
y el
claxon impaciente enronquecer.
¡Qué
dicha! Galipote, brisa, ardor
sorbéis en
denodado ir y venir
de la
salada orilla al mostrador,
y al
declinar el sol, ¡hala!, a rendir
‒‒cansados
de oro y gules sobre azur‒‒
la vuelta
al hosco lunes. Bello albur.
Presencia del mar de Asturias, de sus gentes. Fue
también un hombre leal a la comunidad que lo adoptó y que lo convirtió en
asturiano de pro, no sólo consorte, y se
comprometió con ella. Testigos muchos actos públicos, sus nombramientos de hijo
adoptivo, primero, e hijo predilecto de Asturias, después, y dos volúmenes de
artículos reunidos en su Cajón de sastre asturiano. Esa lealtad lo llevó
al enfrentamiento con “los de la llingua”, los partidarios de deshacer la
riqueza de las variantes habladas, los bables, para inventar un macarrónico
asturiano, una lengua pijama, de ninguna utilidad en cuanto se cruza la puerta
de la casa, pero muy necesaria para quienes necesitan de los subsidios y ayudas
que la inconsistencia autonómica y las dudas de los políticos les garantizan.
Enfrentamientos artificiosos los lingüísticos, pero fuentes de hondos
conflictos, cuando se atizan sistemáticamente por quienes ambicionan el sitio
del maestro, sin su conocimiento ni su trabajo.

La actividad pública, en su condición de prohombre,
le procuró la invitación para leer el pregón de Semana Santa en Valladolid en
1993. Propuesta para otro insólita; pero no para él, capaz de resumir en una síntesis
precisa una realidad sociológica especialmente clara en el mundo hispánico: “No
todo el mundo es creyente, pero aquí hasta los agnósticos discurren por los
cauces mentales y sensitivos del cristianismo ... Todos esperan ingenuamente
que el Padre cumplirá la súplica del Hijo y que todo les será perdonado porque
no saben lo que hacen.” Esa cómoda actitud no le valía: “Todavía, después de
tanto esfuerzo, 'tiene que ser el hombre más humano'”.
“Meditemos ‒‒terminaba‒‒. Sea con el anhelo del más
allá, sea siquiera con la vista en este desquiciado más acá, procuremos que la
Semana Santa, con sus auras purificadoras, purgue y reconforte nuestro pobre
espíritu, ya estragado de tanto tráfago anodino y nimio.”
Su pérdida ha hecho este tráfago más anodino y nimio
todavía; pero él, dentro de su cultivada evocación del humor de Groucho, o de
su también picaresco sotorreír, “con sola su figura”, nos ha dado, desde la
ironía, el modo de superar ese dolor que ha traído la voz en el teléfono, al
dejarnos un mundo mejor comprendido y más lleno de esperanza.


.jpg)